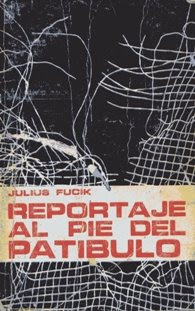
Escrito en la prisión de la Gestapo, en Pankrác, durante la primavera de 1943
Estar sentado en posición de firme, el cuerpo tenso, inmóvil, las manos pegadas a las rodillas, los ojos fijos hasta la ceguera sobre la pared amarillenta del depósito, en el Palacio Petschek, de Praga; no es seguramente la postura más favorable para reflexionar. ¿Quién podría, entonces, forzar a una idea a permanecer, así, sentada, en posición de firme?
Tal vez nunca sabremos a quién, y cuándo, se le ocurrió denominar el “cine†a este depósito del Palacio Petschek; he ahí una idea genial. Una sala espaciosa, seis largos bancos en filas apretadas, ocupados por los cuerpos inmóviles de los reos y frente a ellos la pared limpia como una pantalla de cinematógrafo. Ni las productoras de todo el mundo han podido rodar tantos filmes como los proyectados por los ojos de los reos sobre el muro, mientras esperaban un nuevo interrogatorio, o la tortura, o la muerte. Los filmes de la vida entera y no los de los pequeños detalles de la vida; los de la madre, de la mujer, de los hijos, del hogar destruido, de la existencia perdida; el filme de un camarada valiente y de la traición; el filme de ese a quien yo di aquel volante, de la sangre que correrá aún, de un fuerte apretón de manos, garantía de fidelidad. Filmes colmados de terror y de resolución, de odio y de amor, de angustia y de esperanza. Cada uno de espaldas a la vida, muere aquí ante sus propios ojos. Pero no todos renacen.
He visto cien veces mi propio filme, mil veces sus detalles. Ahora trataré de contarlo. Si el nudo corredizo aprieta mi cuello antes de llegar al final, aún quedarán millones para terminar este filme con un happy end.
-¿Lo conoce?
Me trago la sangre para que ella no la vea…Lo que seguramente es bastante tonto, porque la sangre corre de cada poro de mi cara y hasta de la punta de mis dedos.
-¿Lo conoce?
-No lo conozco.
Dijo eso sin que siquiera su mirada traicionase su horror. Ha respetado nuestro acuerdo, de no confesar nunca que me conoce, por más que ahora eso ya sea inútil. ¿Quién, pues, les habrá dado mi nombre? Se la llevaron; le dije adiós con la mirada más alegre de que aún era capaz; quizá no fuera alegre, no lo sé.
Estoy cansado. He concentrado todas mis fuerzas para esquivar sus preguntas, pero ahora mi conciencia huye rápidamente, como la sangre que mana de una herida honda. Siento todavía que me dan la mano, quizá leen el signo de la muerte sobre mi frente.. Parece que en algunos países el verdugo tiene la costumbre de besar al condenado antes de ejecutarlo.
La noche. Dos hombres, inclinados, con las manos juntas, vuelven a caminar en círculo, uno detrás del otro, cantando con voz alargada y discordante una salmodia triste:
Cuando la luz del sol y el brillo de las estrellas se apagan para nosotros….
¡Oh, deténganse, amigos míos! Quizá sea una hermosa canción, pero hoy estamos en vísperas del 1º de Mayo, la más bella y alegre fiesta del hombre…
Trato de cantar algo alegre, pero debe sonar aún más tristemente, porque Carlos vuelve la cabeza y el Padre se enjuga los ojos. No importa, no me amilano, sigo cantando, y poco a poco juntan sus voces a la mía. Me duermo contento.
Al alba del 1o de Mayo. El reloj de la pequeña torre de la prisión da tres campanadas. Es la primera vez que las oigo claramente. Por primera vez desde que me apresaron tengo todo mi conocimiento. Siento la frescura del aire que pasa por la abierta ventana y se cuela bajo la manta; siento las pajitas que se incrustan en mi pecho y mi vientre; cada pequeña partícula de mi cuerpo me duele con mil dolores, y respiro con dificultad. Y de golpe, como si abriera una ventana, veo claramente: es el fin. Estoy en agonía.
Has tardado mucho en llegar, muerte. Y pese a todo, yo tenía la esperanza de conocerte más tarde, de aquí a muchos años. Había esperado poder vivir aún la vida de un hombre libre, poder trabajar mucho, y amar mucho y cantar y recorrer el mundo. Justamente estaba en mi madurez y todavía tenía muchas fuerzas. Ya no las tengo, se están extinguiendo en mí. Amaba la vida por su belleza, y he ido al campo de batalla. Os he querido, hombres, y era feliz cuando sentíais mi amor, y sufría cuando no me comprendíais. Aquel a quien hice daño que me perdone, y al que consolé que me olvide. Que la tristeza no sea unida nunca a mi nombre. Este es mi testamento para ustedes, padre, madre y hermanas; para ti, mi Gusta, y para ustedes, camaradas, para todos aquellos que he querido. Si creen que las lágrimas borrarán el triste torbellino de la pena, lloren un momento. Pero no se lamenten. He vivido por la alegría, y por la alegría muero, y sería un agravio poner sobre mi tumba el ángel de la tristeza.
-No quiere guiso -se lamenta Carlos, y menea con pena la cabeza por encima de mí.
Y luego, con glotonería, empieza a comer mi ración, que comparte honradamente con el Padre.
¡Ah, vosotros que no habéis vivido durante el año 1942 en la prisión de Pankrác, no sabéis; no podéis saber todo lo que es un guiso! Regularmente, aun en los peores tiempos, cuando el estómago mugía de hambre, cuando bajo las duchas aparecían esqueletos cubiertos de piel humana, cuando un camarada robaba a otro, al menos con la mirada, los bocados de su ración; cuando hasta la asquerosa sopa de legumbres secas diluidas en una cucharada de extracto de tomate aparecía como una delicia largo tiempo esperada; aún en los tiempos más duros, dos veces por semana, con toda regularidad, los jueves y los domingos, los prisioneros de servicio vertieron en mi escudilla un cucharón de papas, regándola con una cucharada de jugo en el que flotaban algunos hilos de carne.
Y el “cine†del Palacio Petschek no tiene verdaderamente nada de alegre. Es la antecámara de una sala de torturas, de donde te llegan los gemidos y los gritos de terror de los otros; y donde no sabes lo que te espera. Ves partir personas sanas y llenas de vida y luego de dos o tres horas de interrogatorio las ves volver mutiladas, aniquiladas. Oyes una voz sonora que se despide para ir al interrogatorio y a la hora una voz rota, ahogada por el dolor y la fiebre, te anuncia su vuelta. y algo aun peor: aquí ves también algunos que parten con una mirada clara, sincera y que cuando vuelven no pueden mirarte a la cara. Posiblemente un segundo de debilidad, en algún momento, allí arriba, en el escritorio del que interroga; quizá sólo un instante de hesitación, sólo un relámpago de miedo, o de deseo de salvar la propia vida; y hoy mismo, o mañana, llegarán nuevos prisioneros que volverán a vivir todos estos horrores, nuevas víctimas que algún camarada de lucha ha entregado al enemigo.
El espectáculo de la gente de conciencia sucia es más terrible que el espectáculo de los torturados físicamente. Y si tienes los ojos agrandados por la muerte que marcha a tu lado, si tus sentidos están afinados por la resurrección, distingues, sin necesidad de oír ni una palabra, al que ha vacilado, al que quizá ya haya traicionado o al que piensa justamente en ese momento, en un pequeño rinconcito de su alma, que no estaría tan terriblemente mal aliviarse un poco “entregandoâ€, al menos, al más insignificante de sus compañeros de lucha. ¡Oh! ¡Flojos miserables! ¡Cómo si fuera vida la que se paga con la de un camarada!
Los prisioneros y la soledad: estas dos palabras parecen inseparables. Pero es un gran error. El prisionero no está solo. La prisión es una gran colectividad, de la que ni la más severa incomunicación puede separarlo si él mismo no se ha excluido. La fraternidad de los oprimidos está aquí sometida a una presión que la condensa, la robustece y la hace también más sensible. Atraviesa los muros, que viven, que hablan o transmiten los mensajes. Abarca las celdas de un mismo corredor, que están unidas por idénticas preocupaciones, por guardianes comunes, por las comunes medias horas de aire puro, cuando basta una palabra o un gesto para transmitir un mensaje o salvar vidas humanas. Liga toda la prisión por las partidas en común al interrogatorio y las comunes permanencias en el «cine», sentados durante horas, y por el regreso en común. Es una fraternidad de pocas palabras y grandes servicios, puesto que un simple apretón de manos o un cigarrillo pasado a hurtadillas abren la jaula en que te han arrojado y te libra de la soledad que debiera quebrantarte. Las celdas tienen manos, tú sientes que te sostienen para que no caigas cuando llegas tras las torturas del interrogatorio; de esas celdas recibes el alimento cuando los otros te quieren matar de hambre. Las celdas tienen ojos: te miran cuando partes para la ejecución, y tú sabes que debes ir con la frente alta porque eres su hermano y no debes debilitarlos ni siquiera ante un paso vacilante. Es una fraternidad sangrienta e irresistible. Sin su ayuda no podrías soportar siquiera la décima parte de lo que soportas.
Allí, durante el interrogatorio, cada palabra puede servir de protección o de arma. Pero en el 400 es imposible ocultarse tras las palabras. Aquí no se pesa lo que has dicho, sino lo que está en el fondo de ti. Allí, en lo mas profundo de tu ser, sólo ha quedado lo esencial; todo lo secundario que ennoblece, afea o embellece el fondo de tu carácter, ha caído, como arrancado de un tirón por el ciclón que precede a la muerte. No ha quedado más que el simple sujeto y su atributo; el fiel resiste, el traidor traiciona, el burgués desespera, el héroe pelea. En cada ser hay fuerza y nobleza, audacia y miedo, firmeza e indecisión, suciedad y limpieza. Aquí sólo ha podido quedar una u otra cosa. Esto o aquello. Y si alguien trató de navegar entre dos aguas, ha sido advertido más rápido que un bailarín que, con el platillo en la mano y la pluma amarilla en el sombrero, apareciese durante una ceremonia fúnebre.
Una mujer fue arrestada hace seis meses bajo sospecha de distribuir volantes ilegales. Ella lo niega. Arrestan entonces a sus hermanas y hermanos, a los maridos dé sus hermanas y a las mujeres de sus hermanos, y se los ejecuta a todos, porque la consigna de este estado de sitio es la exterminación de familias enteras. Un empleado de Correos, detenido por error, espera abajo, junto al muro, que lo pongan en libertad. Oye su nombre, y responde al llamado. Se lo coloca en la fila de condenados a muerte, lo llevan, lo fusilan, y sólo dos días después se constata que sólo se trata de una confusión y que era otro del mismo nombre el que debió ser ejecutado. Se fusila entonces al otro, y todo queda en orden. ¿Verificar cuidadosamente la identidad de aquellos a quienes se piensa quitar la vida?…. ¿A quién se le ocurriría perder su tiempo en eso? ¿Acaso no es superfluo cuando se trata de quitarle la vida a la nación entera?
“ESOâ€
-¡No quiero ver nada ni escuchar nada! Ustedes no me conocen, ¡van a aprender a conocerme!
Me reí. En esta escuela de doma esa cita del pobre cretino del teniente Dub, de Svejk, era realmente oportuna. Y nadie había tenido aún el valor de decir aquí esa broma en voz alta. Pero un vivo golpe de mi vecino, más fogueado, me advirtió que no era el caso de reír, que tal vez yo me equivocaba y eso no era una broma. Y no lo era.
“Esoâ€, que hablaba así detrás de nosotros, era un hombrecito con uniforme SS que visiblemente no tenía ninguna idea de Svejk. “Eso†hablaba como el teniente Dub porque intelectualmente estaba a su altura. “Eso†respondía al nombre de Withan, y como Withan había sido sargento jefe en el Ejército checoslovaco. “Eso†tenía razón. Llegamos a conocerlo perfectamente, y jamás fue para nosotros más que el neutro “Esoâ€. Porque, a decir verdad, nuestra inventiva se sentía débil al tratar de dar un apodo adecuado a esa rica mezcla de cretinismo, imbecilidad, arribismo y maldad, que era uno de los sostenes principales del régimen de Pankrác.
«Eso» no llega ni a las rodillas del cerdo, dice el dicho popular para designar a ese tipo de pequeño arribista vanidoso a fin de herirlo en el lugar más sensible. ¡Qué pequeñez intelectual debe tener un hombre para sufrir por su pequeñez corporal! Y Withan sufre por ella, y se venga en todo lo que es más grande física e intelectualmente, es decir, en todo.
No con golpes. No tiene suficiente audacia para ello. Pero sí con la denuncia. Muchos prisioneros perdieron la vida por esa razón, pues no es lo mismo salir de Pankrác para el campo de concentración con una u otra nota, en el supuesto caso de que se salga.
Es infinitamente ridículo. Vaga con mucha dignidad por los corredores, solo, soñando con su gran importancia. Cada vez que se cruza con un hombre siente necesidad de treparse en cualquier parte. Si interroga, se sienta en la balaustrada de la escalera, y se queda hasta una hora en esa incómoda posición, porque así sobrepasa al otro en una cabeza. Si vigila el arreglo de la barba, se sube a una escalerita o se pasea sobre un banco, repitiendo sus ingeniosas sentencias:
¡No quiero ver nada, ni escuchar nada! Ustedes no me conocen…
Durante la media hora de gimnasia de la mañana se pasea sobre el césped, que lo eleva diez centímetros sobre lo que lo rodea. Entra a la celda con la dignidad de una majestad real para subirse de inmediato a una silla, a fin de observar y revisar desde la altura.
Es infinitamente ridículo, pero -como todos los imbéciles que ocupan puestos con poder sobre la vida de la gente- es también infinitamente peligroso. En el fondo de su imbecilidad se esconde un talento: hacer de una mosca un elefante. No entiende de otra cosa que de su tarea de perro guardián, y por esta razón la más mínima desviación del orden prescrito le parece algo grande, que corresponde a la importancia de su misión. Inventa y fabrica delitos y crímenes contra el reglamento de la prisión para poder dormir tranquilo sintiéndose alguien.
¿ Y quién trata de saber aquí cuánto hay de verdad en sus denuncias?
KOLIN
Era una noche durante el estado de sitio. El guardián con uniforme SS que me hacía entrar en la celda, hizo como que revisaba mis bolsillos.
-¿Que le pasa? -me preguntó despacito.
No sé. Me han dicho que seré fusilado mañana.
-¿Y eso lo ha asustado?
-Lo doy por descontado.
Mecánicamente, con un ademán fugitivo, rozó el revés de mi saco.
-Es posible que 1o hagan, Si no mañana, quizá más tarde y quizá nunca. Pero en estos tiempos….. es mejor estar preparado….
Y se calló nuevamente.
-Si usted quisiera de todos modos….
-¿Quiere dejar un encargo para alguien? ¿O escribir? No para ahora, ¿comprende?, sino para el futuro; cómo llegó aquí, si alguien lo traicionó, qué conducta observaron éste o aquel…. para que lo que usted sabe no desaparezca junto con usted.
¿Si quería escribir? ¡Como si hubiera adivinado mi más ferviente deseo!
Al rato me trajo un papel y un lápiz. Los he ocultado cuidadosamente para que ninguna revisión pudiera encontrarlos.
Y no los toqué jamás.
Era demasiado hermoso, no podía tener confianza. Demasiado hermoso: aquí, en la casa de las sombras, poco después de mi arresto, encontrar -vistiendo el uniforme de aquellos que para ti sólo tienen golpes y gritos- un hombre, un amigo que te tiende la mano para que no perezcas sin dejar rastros, para que puedas dejar un mensaje a los hombres del futuro, para que al menos puedas hablar un instante a los que sobrevivirán y verán la liberación…. ¡Y justamente ahora! En los corredores llaman a los que van a ser ejecutados; la sangre embriaga a los brutos que gritan como bestias y el espanto aprieta la garganta de los que no pueden gritar. ¡Justamente ahora, en semejante momento, es increíble, no puede ser! Acaso sea una trampa. ¡Qué fuerte deberá ser un hombre para tenderte espontáneamente la mano en una situación semejante! ¡Qué fuerte y qué audaz!
Ha pasado un mes, más o menos. Ha terminado el estado de sitio, los gritos son más débiles y los momentos crueles casi son recuerdos. Es otra vez durante una noche, al volver del interrogatorio; de nuevo el mismo guardián frente a mi celda.
-Según parece, usted se ha escapado. ¿Por qué? -y mirándome con ojo escrutador-: ¿Todo estaba en orden?
Comprendí bien la pregunta. Me emocionó profundamente. Y más que ninguna otra cosa me persuadió de su honradez. Esa pregunta sólo podía hacerla un hombre con derecho a hacerla. Desde ese momento tuve confianza en él. Era uno de los nuestros.
A primera vista: un personaje enigmático. Recorría los pasillos solo, tranquilo, reservado, alerta, observando todo. Nunca se lo oyó gritar. Nunca tampoco golpeó a nadie.
-Por favor -le decían los camaradas de la celda vecina-, cachetéeme cuando Smetonz mire hacia aquí, es necesario que lo vea en servicio activo alguna vez.
Sacudía negativamente la cabeza. -No es necesario.
Nunca se le escuchó hablar sino en checo. Todo en él te indicaba que era diferente a los demás y uno no se explicaba por qué, aunque ellos lo advertían, nunca pudieron atraparlo.
Está siempre donde hace falta, lleva la calma donde reina confusión, da valor a los deprimidos, anuda los hilos arrancados que amenazan a otras personas de afuera. No se pierde en detalles. Trabaja sistemáticamente y en gran escala. Y no de ahora. Desde el principio. Ha entrado al servicio del nazismo con esa tarea.
Adolf Kolinsky, guardián checo de Moravia, un hombre checo de antigua familia checa, se declara alemán para poder vigilar a los prisioneros checos en Hradec Králové y después en Pankrác. ¡Qué indignación entre los que lo conocen! Pero cuatro años después, -al pasar lista, el director alemán de la prisión, poniéndole el puño frente a la nariz, furioso -por cierto que un poco tarde- lo amenaza diciéndole:
-¡Yo voy a expulsarte del cuerpo tu “chequismoâ€!
Se equivocaba. No era solo “chequismoâ€. Hubiera sido necesario expulsarle también al hombre que había en él. Un hombre que consciente y voluntariamente elige un determinado puesto para luchar y ayudar a que otros luchen. Y a quien el peligro constante sólo ha endurecido.
