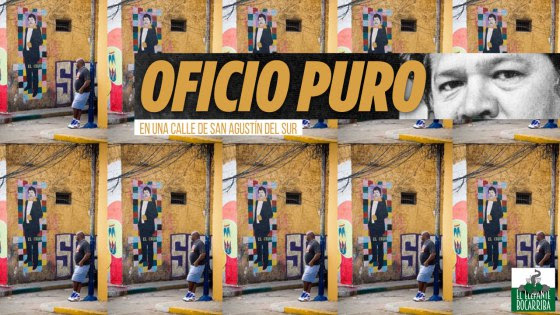
Esta mañana de reojo, en un destello, vi en Facebook una fotografía en donde tres personas, específicamente un triunvirato de caballeros sonrientes, departían al parecer amenamente, con un telón de cínaros por decorado, que enseguida me dio pistas de dónde habría podido ocurrir ese encuentro. Aunque borrosa, la silueta de una virginal estatuilla instalada entre las ramas de los árboles del fondo, sitúan el suceso en los predios de una comarca de singular denominación, puesto que con un apelativo extremadamente esteroideo se ufana de su condición varonil respondiendo al apelativo de “El Macho Capazâ€, paraje en el que el poeta Gonzalo Fragui disfruta de las bondades de una vida bucólica y sencilla con la que sueñan culminar su travesía terrenal todos los creadores que se han procurado una sistemática e inexorable demolición hepática tras una vida licenciosa y descocada.
Del trío reconocí de inmediato a dos entrañables amigos: Octavio González y Hermes Vargas a quienes me unen fuertes lazos literarios y de afecto. El tercero en escena era Andrés Mejía, y quien colocó la fotografía -Gustavo Colina-, solicitaba algún comentario que ensalzara el evento. A Octavio (González), augusto, egregio como el primero de los emperadores romanos, lo conocí en alguna de las Bienales de Literatura que en homenaje a Mariano Picón Salas se efectuaban en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Mérida, él emprendió su periplo por otras tierras y ya desde hace tiempo no lo he vuelto a ver. Rescato entonces un texto de su juvenil poesía titulado “17 de diciembre de 1987â€:
Sucedió esta tarde en el viejo patio
de la casa de Boconó
y no sé cómo explicarlo.
Quizás el sepia del sol en mis ojos
no permitió observar con claridad la rauda imagen.
Fue un leve zumbido, espectral anuncio
que consigo trajera aquella sombra:
un rápido paso, como de animal acechante,
dejó escuchar su presencia sobre la hojarasca.
El aire quedó suspenso, herido de un vaho crispado
en el rojo del aullido de las trinitarias
bajo el vuelo de las aves.
El latido de las cayenas se desvaneció
en el oscuro alfabeto del círculo
que bien no puede atisbar;
pero aquel llanto de niño que pasó
en oleadas a mis espaldas era algo,
algo informe que remontaba los troncos
como el aleteo de un susurro.
Sólo al mirar hacia arriba pude reconocer su epifanía,
su lenitiva, blanda materia familiar:
mi madre jugando con Bernardo, su hijo muerto,
en un súbito instante se vio así,
mágicamente entre los árboles.

De Hermes (Vargas) el mensajero, el heraldo de los dioses, el amigo entrañable con quien bebo, perdón, converso casi todas las semanas cuando los avatares de la economía y la relatividad del tiempo nos lo permiten, él quien desde hace un tiempo para acá -y gracias a las reiteradas invitaciones que los amigos colombianos tan benévola y merecidamente le realizan- más allá del sino que le asignó la mitología, se ha alzado en protector de las fronteras y de quienes por ella transitan. Ya el himno homérico lo invoca como el “de multiforme ingenio, de astutos pensamientos, ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno, guardián de las puertas, que muy pronto habría de hacer alarde de gloriosas hazañas ante los inmortales diosesâ€, ése Hermes propietario del don de interpretar los significados ocultos que pudieran ostentar los textos, ése Hermes con rasgos del otro, del Trismegisto y no casualmente por ser “tres veces grande†-pues razones obvias le ha otorgado la genética-, sino por ser un profeta pagano dedicado a la libación y a la erudita inhalación de los efluvios transmutatorios que exhala plácidamente la combustión de ciertas plantas, él quien enarbola su tabla esmeralda y con ella empuña el secreto de la sustancia primordial, escribe en “El Encapirotado del barrio San Juanâ€:
El Encapirotado desciende desde la más alta noche
Por una calle de piedras que junto al muro hacen de mi casa
No hay luz en el cuarto distante de la infancia
El Encapirotado arrastra las cadenas con un sonido abrasador
Es hueco el capirote
Su silencio sólo aproxima por un misterioso soniquete ejemplar
Toda la familia habla de la horca
Unos del cadalso otros simulan aves picoteando el rostro iracundo
Es un monje tuerto me decía mi abuela
La pena se va cargando por la calle
Hasta el padecer más promiscuo
El Encapirotado pude verle apenas
A los cuarenta años sembrando En la Tierra Baldía
Aún en el mismo terror inminente de entonces
La verdad no sabemos de dónde partió ese día
Una turba le espera cada mañana, con mucha paciencia,
Para ver su rostro vacío de carne, mas con la mirada furtiva
Latente precariedad llevada muy adentro sin ápice de dolor
Carne, he dicho carne por no hablarle de carroña
Cenemos todos juntos ahora el bocado del deleite matinal
El Encapirotado no tiene regreso porque la ausencia se fijó
La aldaba sigue resonando tras la ida de la aurora
Un fresno se desploma a un instante de este lugar
A nadie importa el filo del hacha
Mientras no sea sobre su cuello
El Encapirotado incuria de la noche silente al regreso
La faca abandona la piel por su medida justa al cuello
Demora este regreso irascible de la vejez.
La Mucuy Baja,
Pasada la media noche del seis de diciembre de 1999.
Hermanados por la esfera del misterio Hermes y Octavio rememoran cada uno bajo su égida los encuentros fantasmagóricos que revuelven su memoria y que bajan al papel, a esa otra sábana blanca en donde el negro de las frases contornea los espectros que se guardan allá en lo más profundo del inconsciente y que surgen a bromear cada vez que una sombra cruza por el filo de nuestras cejas. Decía otro Octavio (Paz), que la poesía es la memoria de los pueblos además de una “gran fabricante de fantasmasâ€. La poesía en verdad llega a ser una lúcida y a la vez alucinada exploración de lo sobrenatural. Allí en Octavio y Hermes el uno palidece al recordar el espectro familiar, el ánima diurna y consanguínea que se muestra reducida a sombra por los recovecos del solar distante, mientras el otro rememora el espantajo remoto, noctámbulo y escurridizo con el que los mayores hacía temblar a la chiquillada. La poesía pues, resulta entonces un encuentro mágico sobre esa vaga frontera entre lo tangible y la irrealidad, es esa zona del arte donde el horror engendra hermosura. Uno de los amigos titula su texto con una fecha: 17 de diciembre de 1987, el otro cierra su poema señalando un día, seis de diciembre de 1999, ¿casualidades o jugarretas de un alma en pena que clama la atención de los juglares?. Salidos de alguna parte entre este mundo y el de la imaginación, sin importarles el paso de los años, las modas o las tendencias, los espíritus vuelven reiterativos por sus fueros, por lo que es suyo, esto es por la literatura. Los espantos se pasean por donde los miedos abisales de los escritores y de los lectores se hermanan en las letras y así garantizan su perpetuidad, pero esos legendarios temores que emergen de ultratumba ya no están solos, ellos festejan entre copas la irredenta compañía de nuestras aprensiones, de nuestras dudas y dejan colgado en el ambiente, el eco de siniestras carcajadas que se van desvaneciendo poco a poco hasta la próxima aparición. Ahora lo sé, lo que atrajo mi interés hacia esa fotografía en particular fue el leve movimiento de la hamaca nebulosa e intrigante, cuando algo que estaba aposentado en ella decidió llamar mi atención.
